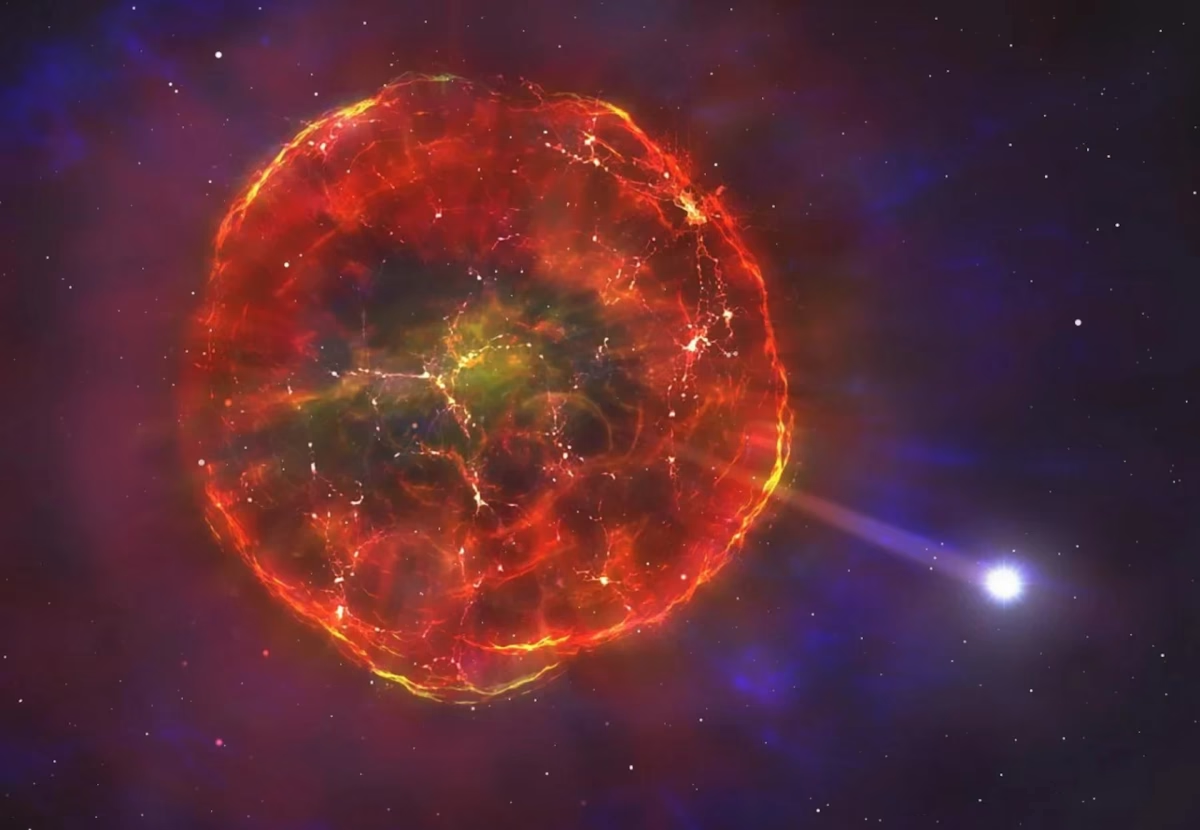Nosotros hoy veníamos oliendo a tierra mojada, con el café arábica recién molido dándonos collejas de felicidad… y va el universo y nos suelta: pizza en el espacio. Sí, sí. Pizza. Pero no la típica redonda de “mira qué borde más crujiente”, no. Pizza cilíndrica. Como si una urraca hubiese robado la idea más brillante del horno y la hubiese enrollado en un tubo solo por el gustito del brillo.
Resulta que cocinar ahí arriba es un drama logístico sin necesidad de ponerse trágicos: en microgravedad los líquidos flotan como si fueran fantasmas tímidos jugando al escondite, el humo es peligrosísimo, y la convección (eso de que el aire caliente sube porque es menos denso, lo típico de las sopas humeantes) se queda en modo “hoy no curro”. Total: durante años, mucha comida de tubo, mucha bolsa, mucha textura de “esto lo ha calentado un microondas que roba un poquito de alma”.
Un horno que finge ser la gravedad
Para ponerle alegría al menú, la NASA y la agencia espacial canadiense montaron el Deep Space Food Challenge, que básicamente es como decir: “A ver, gente lista, inventad algo para que en misiones largas no acabemos soñando con una tostada como si fuera un tesoro”. Y ahí entra el invento llamado SATED, que suena a “satisfechos” y no creemos que sea casualidad.
SATED significa Safe Appliance, Tidy, Efficient & Delicious (seguro, ordenadito, eficiente y delicioso). Y la magia está en que dentro tiene un cilindro que gira, generando fuerza centrífuga, que es como la gravedad haciendo cosplay: aprieta la comida contra unas paredes calientes y así se puede hervir, freír, hornear o guisar sin llamas ni humos. Vamos, un minihorno espacial que dice: “aquí no se me despega el queso ni aunque Marte se ponga flamenco”.
Eso sí: hay una condición cósmica. Todo tenderá a tener forma de cilindro. En plan “bocata tubular”, “bizcocho tubular”, “tarta de limón tubular”. Que a nosotros, que hacemos sándwiches redondos con peperonis en cuadrados, nos parece una fantasía perfectamente lógica.
Ingenieros, prisas y un prototipo hecho polvo
El tito Jim Sears (ingeniero y fundador de Ascent Technology, en Boulder) pidió ayuda en 2024 a JetSoftPro, una empresa de Leópolis (Ucrania), para el software y la interfaz. Tenían un calendario de esos que detestamos: como una reunión eterna que podría haber sido un mensajito. Tres meses, con seis semanas finales sin margen.
Y por si faltaba aventura, el prototipo viajó a Ucrania para pruebas y llegó tocado: cables arrancados, piezas rotas y repuestos escasos. Un ingeniero llamado Vitalii lo reparó a mano para salvar el proyecto, ajustar sensores y dejar el software listo. En el bosque lo llamaríamos “arreglo de musgo y determinación”.
La jugada salió bien: en la final de 2024 quedaron segundos y se llevaron 250.000 dólares para seguir desarrollándolo. La NASA destacó que la “gravedad artificial” del aparato permite comidas personalizadas con ingredientes de larga duración o incluso cultivados allí arriba. Y el proyecto sigue en el fuego lento: hasta José Andrés está asesorando recetas, porque en el espacio cambian el gusto, el olfato y las texturas.
Conclusión magikita: comer bien en el espacio no es capricho, es salud mental, rendimiento y ganas de no morder la nave por ansiedad. Y si algún día vemos a un astronauta desayunando tortilla cilíndrica, nosotros solo pedimos una cosa: que salude con buen rollo antes de darle el primer bocado, que eso recarga el alma incluso en órbita.