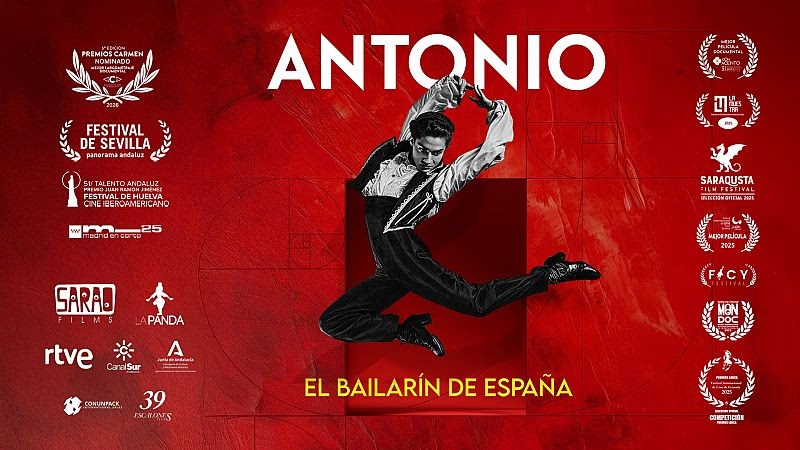En el bosque de Taramundi, cuando vemos a alguien bailar como si el suelo fuera lava y, aun así, sonreír, nosotros no decimos “qué técnica”. Decimos: “esta persona ha pactado con una urraca cotilla para que le preste brillo en los tobillos”. Y eso, amigas y amigos, es lo que nos ha llegado desde Nîmes: la bailaora gaditana María Moreno ha puesto el teatro boca abajo con Magnificat, y encima lo ha dejado mejor ventilado, como cuando abres la ventana de par en par y entra olor a tierra mojada.
La cosa tiene una imagen perfecta: la de una trapecista de circo haciendo barbaridades en el aire sin perder la sonrisa. Pues aquí el trapecio es el compás, el vacío es el escenario y la red de seguridad… bueno, la red de seguridad es esa mezcla andaluza de arte, cuerpo y guasa que te agarra antes de que te estampes contra la solemnidad. Porque sí, el título Magnificat suena a iglesia, a latín y a señor con eco, pero lo que cuentan es otra película: más verbena y menos sermón.
Lo que se ha visto en el Festival de Nîmes (en la Sala Bernadette Lafón) es un espectáculo que nació, según la crónica, de una puerta que se cerró. Y nosotros, que somos muy de puertas porque siempre perdemos las llaves (y creemos que abren dimensiones), celebramos estas cosas: cuando un proyecto no sale, a veces aparece otro que te guiña un ojo y te dice “ven, que aquí hay fiesta”. María Moreno ya lleva varios montajes con su compañía, y en este ha armado un viaje que juega con lo sagrado y lo terrenal, como cuando te da por filosofar sobre la vida mientras te comes un bocata raro con salsa inventada.
El escenario, por lo visto, no era un altar impoluto: parecía más bien el final de una juerga, con sillas del revés y guirnaldas caídas. Ese tipo de sitio donde un humano diría “qué desastre” y un Magikito diría “perfecto, aquí empieza lo bueno”. Y empieza: porque la propuesta va de contrastes, de tensión y de risa, de belleza y de sudor, de ese hilo finísimo que en Andalucía se teje entre lo espiritual y lo físico sin pedir permiso.
Flamenco con acrobacias (pero sin chulería)
La crónica destaca pasajes que, dicho en lenguaje de bosque, serían como ver a un erizo punk tocar el violín sin que se le caiga una sola púa. Se habla del juego con el mantón en silencio, de una habilidad que no se explica: se mira y ya. Luego aparecen los palillos en una seguiriya potente (para el que no lo sepa: la seguiriya es un palo del flamenco de los más intensos, de los que te ponen el pecho serio y el alma atenta). Y también un duelo de compás con Roberto Jaén, que no solo acompaña: se marca una pataíta de categoría, de esas que te hacen pensar que las baldosas deberían aplaudir solas.
En la música, la cosa no va coja: Raúl Cantizano mete guitarras que son flamencas y también eléctricas, como si el duende se hubiera comprado un amplificador y dijera “hoy vengo moderno, pero con raíces”. Y al cante, Miguel Lavi, que según cuentan lo canta todo bien: desde villancico hasta saeta. Nosotros, que cantamos en la ducha creyéndonos Pavarotti y sonamos como gato pisado, sentimos respeto y un poquito de envidia sana, la justa para seguir entrenando con las hojas secas de fondo.
Lo bonito, más allá del virtuosismo, es esa sensación de comunión que describen: compañeros arropándose, ambiente cómplice, casi familiar, y el patio de butacas entrando en el juego sin darse cuenta. Eso es magia de la buena: cuando el público deja de ser “público” y pasa a ser “tribu”, aunque sea por un rato. Como cuando en el bosque alguien empieza a seguir el rastro plateado de un caracol y de pronto somos veinte mirando el suelo con cara de científicos.
El arma secreta: una Isabel con metralla de jaleos
Y aquí viene el giro que a nosotros nos mola un huevo: aparece Rosa Moreno, performer isleña, en el papel de Isabel, y se convierte en el arma secreta del espectáculo. Dicen que quizá no canta ni baila (eso ya lo juzgará el compás), pero que imprime una energía y una vis cómica arrolladora. Vamos, que entra y te descoloca la seriedad como una urraca robándote el pendiente solo por el brillo. Con jaleos a modo de ametralladora (“¡vamos a acordarnos, María…!”), arranca carcajadas y, de paso, le da aire al protagonismo, que también cansa, como llevar una mochila llena de piedras “meteorito” que en realidad has recogido en un charco.
Al final, lo que queda es esa idea preciosa: en las fiestas, presumir de la dificultad casi es mala educación. Mejor hacerlo como la trapecista: sonriendo mientras te juegas el tipo. Y eso, traducido a nuestro idioma magikito, significa: si vas a volar, vuela con guasa. María Moreno y los suyos, según lo contado, han hecho justo eso: un triple salto con tirabuzón de flamenco, humor y emoción, dejando a la gente boquiabierta y feliz.
Nosotros, desde Taramundi, solo pedimos una cosa: que los teatros sigan siendo esos claros del bosque donde la gente se acuerda de que está viva. Y si encima sales con ganas de saludar mejor al conductor del autobús, de mirar las nubes con personalidad propia y de no tomarte tan en serio… pues mira, eso ya es un Magnificat de los buenos.